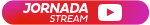Sexualidad y discapacidad: un debate postergado en la sociedad
¿Por qué la salud sexual y la salud reproductiva de las personas con discapacidad tienen una larga historia de invisibilización? Las cuestiones en torno al cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad, siguen siendo abordadas en forma limitada, y desde enfoques que las estereotipan y las colocan como seres pasivos.
Por Vanina Botta
Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se calcula que 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren alguna discapacidad importante.
Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en el acceso a la educación, al mercado laboral, a servicios de salud, a la justicia, entre otras cosas.
La discapacidad es un concepto que evoluciona (no es estático ni rígido) y se reconstruye socialmente. Hasta fue necesario anteponer la palabra “persona”?para tomar conciencia de que nos referimos ante todo a una persona y que su condición de discapacidad no puede eclipsar a la persona o definirla. Es persona, sujeto de derechos y obligaciones como cualquier otra.
Para pensar en un nuevo paradigma de la discapacidad, es menester posicionar a la persona primero y luego a la discapacidad para evitar discriminaciones. Como así también aprender a utilizar los términos adecuados para referirnos a la PCD (personas con discapacidad), evitando caer en generalizaciones o en un lenguaje peyorativo y discriminativo.
El uso del término correcto permite no solo una dignificación de la PCD (personas con discapacidad) frente a las instituciones y a la sociedad, sino además facilitar un encuadre más preciso de la problemática que la aqueja, permitiendo con ello una solución, un tratamiento más efectivo a sus necesidades.
Pensar a la discapacidad como una situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales se enfrentan con notables barreras de acceso a su participación social me parece interesante ya que permite que se ubique a la discapacidad como una situación y en el encuentro con otros y en las barreras que esa persona enfrenta. Es en ese encuentro con todas las barreras donde muchas veces se producen todas las dificultades y la exclusión, que a veces es solapadamente y otras abiertamente.
En este contexto actual, en este mundo, donde es tan difícil quedar adentro considero importante detenernos a pensar un primer momento, una primera escena; ¿qué sucede cuando nace un niño o niña con alguna discapacidad? ¿Cómo recibe una familia la noticia de la discapacidad de un hijo? ¿Cómo se transmite ese diagnóstico?
Un diagnostico que centra la mirada en el déficit, que esta desafectivizado, deshumanizado, que no entiende el proceso de duelo que debe atravesar una familia que recibe un diagnóstico.
Proceso duro, doloroso, traumático. Con una primera etapa de shock, un momento de derrumbe en el que se pierden las esperanzas y se cae lo anhelado o soñado, lo diferente a lo esperado. De este primer momento nunca volverán a ser los mismos.
Una segunda etapa de peregrinación o búsqueda, donde se buscan nuevos diagnósticos, se busca una cura definitiva. Hay momentos de ira, enojo, desesperanza mezclados con falta de contención, de apoyo y desinformación.
Una tercera etapa con un poco de enojo y resignación, una etapa de seudo aceptación que de a poco transformará los esquemas conocidos por esa familia para dar lugar a una cuarta etapa de reestructuración, de pasar de pensar en lo deficiente, lo roto, lo que no sirve o produce a pensar en disfrutar lo simple, a recuperan la capacidad de experimentar alegría y placer y a pensar en la solidaridad.
Es tan importante entender las etapas de duelo que atraviesa una familia como saber que la discapacidad no se resume solo a un catálogo o listado de enfermedades y lesiones que nos puedan surgir de una pericia médica, Ya no alcanza con conocer las causas genéticas, congénitas, neurobiológicas; sino que es también un concepto que denuncia la relación de desigualdad impuesta por ambientes con barreras a las personas diferentes.
En consecuencia, la discapacidad no es apenas lo que la mirada médica describe, sino que es también la restricción a la participación plena provocada. Las personas con discapacidad tropiezan con una gran variedad de obstáculos cuando buscan asistencia sanitaria (ofertas limitadas, barreras físicas, aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario), como así también obstáculos y barreras en materia de educación, trabajo, justicia, actividades recreativas y sobre todo en el acceso a sus derechos sexuales.
Los derechos sexuales se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, acceder a información sobre cómo cuidarse, acceder a ESI (educación sexual) y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Estos son derechos sexuales de todas las personas.
Es sorprendente que aún hoy en pleno siglo XXI muchas personas se sigan preguntando si las personas con alguna discapacidad son seres sexuados y sexuales.
La sexualidad (que no solo abarca el sexo biológico, sino también la identidad, los roles, el erotismo, el placer, la intimidad, el derecho al goce, etc) es un hecho que nos iguala. Todos somos sexuados, sexuales, eróticos. Todos atravesamos los procesos de sexuación.
Si bien es cierto que los modelos de atención, el paradigma de la discapacidad y el reconocimiento de sus derechos ha mostrado un importante avance, el tema de la sexualidad en la discapacidad sigue atravesada por numerosos mitos y prejuicios.
La imagen que muchos tienen de las Personas con Discapacidad (PcD): que son ángeles, son asexuados o son hipersexuados, son niños/as eternos, tienen una sexualidad dormida o tienen una sexualidad incontrolada, que no tienen deseos ni necesidades sexuales, que no son atractivos, nadie los podrá amar, no pueden ni deben formar pareja, tener sexo, procrear, etc; son los principales factores que inciden en la vulneración de sus derechos, y q generan prácticas sociales discriminatorias.
El modelo adoptado por la CDPD (Convención de derechos de las personas con discapacidad) entiende que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que es obligación del Estado reconocer que son titulares de todos los derechos humanos y que son plenamente capaces de ejercerlos por sí mismas. El enfoque social de la discapacidad se refiere (entre otras cosas) y en favor de una perspectiva basada en los derechos humanos que se debe respetar la dignidad de la persona, la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones, la independencia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad de género.
En materia de ejercicio de derechos, incluidos el derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, a una vida sin violencia y al acceso a la justicia Las niñas y adolescentes con discapacidad tienen el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en forma autónoma y en igualdad de condiciones con las demás personas y a tomar decisiones autónomas en ese ámbito, con la asistencia, si así lo solicitan, de un “sistema de apoyo” libremente escogido que la acompañe en el proceso de toma de decisiones.
Según un nuevo informe de UNICEF (nov 2021), el número de niños y niñas con discapacidad en el mundo es de casi 240 millones. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de
manera generalizada.
En comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, y cultural. Diariamente se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, violencia, abuso sexual y aislamiento.
La conexión entre la violencia y la discapacidad es bi-direccional. No sólo los niños con discapacidad están más expuestos a la violencia, sino, además, la violencia es una causa significativa de discapacidad intelectual y de otros tipos La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar; de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.
Las niñas y niños con discapacidades están expuestos a una amplia gama de violencia perpetrada por padres, compañeros, educadores, proveedores de servicios y otros. La violencia puede tomar muchas formas en el grupo de personas con discapacidad.
El abuso sexual es cuatro veces más frecuente en Niñas, adolescentes y mujeres con alguna forma de discapacidad. ¿Por qué es más frecuente el abuso sexual en las personas con algún tipo de discapacidad?
Son varias las causas estudiadas. Entre ellas, las circunstancias personales de los niños discapacitados o porque se detecta peor o porque se tiende a no creer a los niños cuando dicen que han abusado de ellos o porque es más difícil que el niño/a con discapacidad se dé cuenta de lo que le ocurre y, si lo hiciera, de que se defienda y lo pueda contar.
Por lo general, estos niños y niñas precisan de más ayuda en la higiene y en el cuidado físico. Esto aumenta el riego de abuso sexual porque hay un mayor acceso a su cuerpo.
Además, tienen varios cuidadores que cambian con frecuencia. El riesgo de abuso por parte de alguno de estos cuidadores es mayor. Por otra parte, con tantos cuidadores en su vida, les cuesta más diferenciar entre personas extrañas y conocidas. También la diferencia entre contactos físicos permitidos o no y con quién. Son tantos los extraños en la vida del niño que realmente ¿quién es un extraño para él? Son niños que pasan por muchos profesionales (médicos, psicólogos, rehabilitadores, logopedas, fisioterapeutas, educadores, celadores, monitores…).
El mayor contacto físico con el niño discapacitado hace que tenga más dificultades en reconocer un contacto abusivo del que no lo es. Pero esto no solo vale para el abuso sino también para otras formas de maltrato. Por ejemplo, el maltrato físico, ya que pueden recibir tratamientos rehabilitadores que les causen dolor.
A estos niños les cuesta reconocer que están sufriendo abusos. Por tanto, no lo pueden contar, y, justamente de esto se aprovecha el abusador. Piensa que el niño no lo va a delatar porque no se da cuenta de lo que le pasa. Y que si lo contara quién iba a creerle. Y apoyado en estas ideas, el abusador ve a este tipo de niños como una víctima más vulnerable y fácil.
Pero eso no es todo. Los niños con discapacidad física tienen más problemas a la hora de resistirse y oponerse al abuso, de defenderse. Cuando la discapacidad afecta al lenguaje, al niño/a le será más difícil, si no imposible, contarlo.
Por la propia discapacidad son niños/as más dependientes. Han sido educados en la sumisión y en la obediencia hacia el adulto. Por ello, no se enfrentarán a él.
Y si todo lo dicho no fuera ya bastante, estos niños dependen además emocionalmente de los adultos que les cuidan. Erróneamente, no se considera que estas niñas y mujeres jóvenes necesiten información sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, o que sean capaces de tomar sus propias decisiones.
Como resultado, las niñas con discapacidades tienen menos conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos que sus compañeros varones. Los bajos niveles de educación sexual, incluyendo la educación sobre la transmisión y prevención del VIH, a menudo resultan en conductas sexuales de riesgo.
Vuelvo a pensar en voz alta, ¿por qué no se habla sobre sexualidad en personas con discapacidad? ¿Por qué sigue siendo una deuda histórica hablar sobre esto? ¿Por qué la salud sexual y la salud reproductiva de las personas con discapacidad tienen una larga historia de invisibilización?
Las cuestiones en torno al cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad, siguen siendo abordadas en forma limitada, y desde enfoques que las estereotipan y las colocan como seres pasivos.
Entre las buenas prácticas para derribar barreras de accesibilidad actitudinales se inscriben aquellas tendientes a revisar mitos, prejuicios y estereotipos vinculados a las mujeres y varones con discapacidad, como así también en la adolescencia atravesada por alguna discapacidad.
Mi esperanza es, como las minorías oprimidas que por doquier han alcanzado su libertad en el mundo, las personas con alguna forma de discapacidad sean liberadas de todo prejuicio, estereotipo, discriminación y reciban ayuda y acompañamiento para lograr la dignidad, la integridad y la plenitud de sus vidas.
Vanina Botta:Médica (UNR). Especialista en Psiquiatría. Residencia Salud Mental Comunitaria. Especialista en Medicina Legal. Medica Forense circunscripción judicial Puerto Madryn Chubut. Docente.
Bibliografía
- https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
-Benevento Diego “Discapacidad; amparo a la familia”. Año 2017
-Benevento Diego “Familias en tramas”. Año 2020
- Derechos humanos y discapacidad. Un cambio de paradigma.
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=562
-Covelli José. “Manual de psiquiatría Forense” Ed Dosyuna. 2016
- VICTORIA MALDONADO, Jorge A.. El modelo social de la discapacidad: una
cuestión de derechos humanos. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2013, vol.46,
n.138 [citado 2025-03-26], pp.1093-1109.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-
86332013000300008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2448-4873
- http://legacy.flacso.org.ar/newsletter/intercambieis/19/haciendo-caminodiscapacidad.html

Por Vanina Botta
Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se calcula que 1300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial, sufren alguna discapacidad importante.
Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en el acceso a la educación, al mercado laboral, a servicios de salud, a la justicia, entre otras cosas.
La discapacidad es un concepto que evoluciona (no es estático ni rígido) y se reconstruye socialmente. Hasta fue necesario anteponer la palabra “persona”?para tomar conciencia de que nos referimos ante todo a una persona y que su condición de discapacidad no puede eclipsar a la persona o definirla. Es persona, sujeto de derechos y obligaciones como cualquier otra.
Para pensar en un nuevo paradigma de la discapacidad, es menester posicionar a la persona primero y luego a la discapacidad para evitar discriminaciones. Como así también aprender a utilizar los términos adecuados para referirnos a la PCD (personas con discapacidad), evitando caer en generalizaciones o en un lenguaje peyorativo y discriminativo.
El uso del término correcto permite no solo una dignificación de la PCD (personas con discapacidad) frente a las instituciones y a la sociedad, sino además facilitar un encuadre más preciso de la problemática que la aqueja, permitiendo con ello una solución, un tratamiento más efectivo a sus necesidades.
Pensar a la discapacidad como una situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales se enfrentan con notables barreras de acceso a su participación social me parece interesante ya que permite que se ubique a la discapacidad como una situación y en el encuentro con otros y en las barreras que esa persona enfrenta. Es en ese encuentro con todas las barreras donde muchas veces se producen todas las dificultades y la exclusión, que a veces es solapadamente y otras abiertamente.
En este contexto actual, en este mundo, donde es tan difícil quedar adentro considero importante detenernos a pensar un primer momento, una primera escena; ¿qué sucede cuando nace un niño o niña con alguna discapacidad? ¿Cómo recibe una familia la noticia de la discapacidad de un hijo? ¿Cómo se transmite ese diagnóstico?
Un diagnostico que centra la mirada en el déficit, que esta desafectivizado, deshumanizado, que no entiende el proceso de duelo que debe atravesar una familia que recibe un diagnóstico.
Proceso duro, doloroso, traumático. Con una primera etapa de shock, un momento de derrumbe en el que se pierden las esperanzas y se cae lo anhelado o soñado, lo diferente a lo esperado. De este primer momento nunca volverán a ser los mismos.
Una segunda etapa de peregrinación o búsqueda, donde se buscan nuevos diagnósticos, se busca una cura definitiva. Hay momentos de ira, enojo, desesperanza mezclados con falta de contención, de apoyo y desinformación.
Una tercera etapa con un poco de enojo y resignación, una etapa de seudo aceptación que de a poco transformará los esquemas conocidos por esa familia para dar lugar a una cuarta etapa de reestructuración, de pasar de pensar en lo deficiente, lo roto, lo que no sirve o produce a pensar en disfrutar lo simple, a recuperan la capacidad de experimentar alegría y placer y a pensar en la solidaridad.
Es tan importante entender las etapas de duelo que atraviesa una familia como saber que la discapacidad no se resume solo a un catálogo o listado de enfermedades y lesiones que nos puedan surgir de una pericia médica, Ya no alcanza con conocer las causas genéticas, congénitas, neurobiológicas; sino que es también un concepto que denuncia la relación de desigualdad impuesta por ambientes con barreras a las personas diferentes.
En consecuencia, la discapacidad no es apenas lo que la mirada médica describe, sino que es también la restricción a la participación plena provocada. Las personas con discapacidad tropiezan con una gran variedad de obstáculos cuando buscan asistencia sanitaria (ofertas limitadas, barreras físicas, aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario), como así también obstáculos y barreras en materia de educación, trabajo, justicia, actividades recreativas y sobre todo en el acceso a sus derechos sexuales.
Los derechos sexuales se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, acceder a información sobre cómo cuidarse, acceder a ESI (educación sexual) y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Estos son derechos sexuales de todas las personas.
Es sorprendente que aún hoy en pleno siglo XXI muchas personas se sigan preguntando si las personas con alguna discapacidad son seres sexuados y sexuales.
La sexualidad (que no solo abarca el sexo biológico, sino también la identidad, los roles, el erotismo, el placer, la intimidad, el derecho al goce, etc) es un hecho que nos iguala. Todos somos sexuados, sexuales, eróticos. Todos atravesamos los procesos de sexuación.
Si bien es cierto que los modelos de atención, el paradigma de la discapacidad y el reconocimiento de sus derechos ha mostrado un importante avance, el tema de la sexualidad en la discapacidad sigue atravesada por numerosos mitos y prejuicios.
La imagen que muchos tienen de las Personas con Discapacidad (PcD): que son ángeles, son asexuados o son hipersexuados, son niños/as eternos, tienen una sexualidad dormida o tienen una sexualidad incontrolada, que no tienen deseos ni necesidades sexuales, que no son atractivos, nadie los podrá amar, no pueden ni deben formar pareja, tener sexo, procrear, etc; son los principales factores que inciden en la vulneración de sus derechos, y q generan prácticas sociales discriminatorias.
El modelo adoptado por la CDPD (Convención de derechos de las personas con discapacidad) entiende que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que es obligación del Estado reconocer que son titulares de todos los derechos humanos y que son plenamente capaces de ejercerlos por sí mismas. El enfoque social de la discapacidad se refiere (entre otras cosas) y en favor de una perspectiva basada en los derechos humanos que se debe respetar la dignidad de la persona, la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones, la independencia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad de género.
En materia de ejercicio de derechos, incluidos el derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, a una vida sin violencia y al acceso a la justicia Las niñas y adolescentes con discapacidad tienen el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en forma autónoma y en igualdad de condiciones con las demás personas y a tomar decisiones autónomas en ese ámbito, con la asistencia, si así lo solicitan, de un “sistema de apoyo” libremente escogido que la acompañe en el proceso de toma de decisiones.
Según un nuevo informe de UNICEF (nov 2021), el número de niños y niñas con discapacidad en el mundo es de casi 240 millones. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de
manera generalizada.
En comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, y cultural. Diariamente se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, violencia, abuso sexual y aislamiento.
La conexión entre la violencia y la discapacidad es bi-direccional. No sólo los niños con discapacidad están más expuestos a la violencia, sino, además, la violencia es una causa significativa de discapacidad intelectual y de otros tipos La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar; de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.
Las niñas y niños con discapacidades están expuestos a una amplia gama de violencia perpetrada por padres, compañeros, educadores, proveedores de servicios y otros. La violencia puede tomar muchas formas en el grupo de personas con discapacidad.
El abuso sexual es cuatro veces más frecuente en Niñas, adolescentes y mujeres con alguna forma de discapacidad. ¿Por qué es más frecuente el abuso sexual en las personas con algún tipo de discapacidad?
Son varias las causas estudiadas. Entre ellas, las circunstancias personales de los niños discapacitados o porque se detecta peor o porque se tiende a no creer a los niños cuando dicen que han abusado de ellos o porque es más difícil que el niño/a con discapacidad se dé cuenta de lo que le ocurre y, si lo hiciera, de que se defienda y lo pueda contar.
Por lo general, estos niños y niñas precisan de más ayuda en la higiene y en el cuidado físico. Esto aumenta el riego de abuso sexual porque hay un mayor acceso a su cuerpo.
Además, tienen varios cuidadores que cambian con frecuencia. El riesgo de abuso por parte de alguno de estos cuidadores es mayor. Por otra parte, con tantos cuidadores en su vida, les cuesta más diferenciar entre personas extrañas y conocidas. También la diferencia entre contactos físicos permitidos o no y con quién. Son tantos los extraños en la vida del niño que realmente ¿quién es un extraño para él? Son niños que pasan por muchos profesionales (médicos, psicólogos, rehabilitadores, logopedas, fisioterapeutas, educadores, celadores, monitores…).
El mayor contacto físico con el niño discapacitado hace que tenga más dificultades en reconocer un contacto abusivo del que no lo es. Pero esto no solo vale para el abuso sino también para otras formas de maltrato. Por ejemplo, el maltrato físico, ya que pueden recibir tratamientos rehabilitadores que les causen dolor.
A estos niños les cuesta reconocer que están sufriendo abusos. Por tanto, no lo pueden contar, y, justamente de esto se aprovecha el abusador. Piensa que el niño no lo va a delatar porque no se da cuenta de lo que le pasa. Y que si lo contara quién iba a creerle. Y apoyado en estas ideas, el abusador ve a este tipo de niños como una víctima más vulnerable y fácil.
Pero eso no es todo. Los niños con discapacidad física tienen más problemas a la hora de resistirse y oponerse al abuso, de defenderse. Cuando la discapacidad afecta al lenguaje, al niño/a le será más difícil, si no imposible, contarlo.
Por la propia discapacidad son niños/as más dependientes. Han sido educados en la sumisión y en la obediencia hacia el adulto. Por ello, no se enfrentarán a él.
Y si todo lo dicho no fuera ya bastante, estos niños dependen además emocionalmente de los adultos que les cuidan. Erróneamente, no se considera que estas niñas y mujeres jóvenes necesiten información sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, o que sean capaces de tomar sus propias decisiones.
Como resultado, las niñas con discapacidades tienen menos conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos que sus compañeros varones. Los bajos niveles de educación sexual, incluyendo la educación sobre la transmisión y prevención del VIH, a menudo resultan en conductas sexuales de riesgo.
Vuelvo a pensar en voz alta, ¿por qué no se habla sobre sexualidad en personas con discapacidad? ¿Por qué sigue siendo una deuda histórica hablar sobre esto? ¿Por qué la salud sexual y la salud reproductiva de las personas con discapacidad tienen una larga historia de invisibilización?
Las cuestiones en torno al cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las personas con discapacidad, siguen siendo abordadas en forma limitada, y desde enfoques que las estereotipan y las colocan como seres pasivos.
Entre las buenas prácticas para derribar barreras de accesibilidad actitudinales se inscriben aquellas tendientes a revisar mitos, prejuicios y estereotipos vinculados a las mujeres y varones con discapacidad, como así también en la adolescencia atravesada por alguna discapacidad.
Mi esperanza es, como las minorías oprimidas que por doquier han alcanzado su libertad en el mundo, las personas con alguna forma de discapacidad sean liberadas de todo prejuicio, estereotipo, discriminación y reciban ayuda y acompañamiento para lograr la dignidad, la integridad y la plenitud de sus vidas.
Vanina Botta:Médica (UNR). Especialista en Psiquiatría. Residencia Salud Mental Comunitaria. Especialista en Medicina Legal. Medica Forense circunscripción judicial Puerto Madryn Chubut. Docente.
Bibliografía
- https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
-Benevento Diego “Discapacidad; amparo a la familia”. Año 2017
-Benevento Diego “Familias en tramas”. Año 2020
- Derechos humanos y discapacidad. Un cambio de paradigma.
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=562
-Covelli José. “Manual de psiquiatría Forense” Ed Dosyuna. 2016
- VICTORIA MALDONADO, Jorge A.. El modelo social de la discapacidad: una
cuestión de derechos humanos. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2013, vol.46,
n.138 [citado 2025-03-26], pp.1093-1109.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-
86332013000300008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2448-4873
- http://legacy.flacso.org.ar/newsletter/intercambieis/19/haciendo-caminodiscapacidad.html